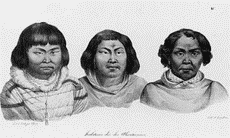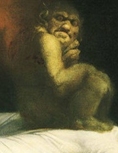Antes de
que el ajolote se
convirtiera en la salamandra más querida de México, fue un dios azteca. O era
considerado algo muy parecido a una deidad durante el periodo prehispánico en
el continente americano. Escurridizo, solitario, amante de la noche, el aspecto
de este anfibio de branquias plumosas que flotan en el agua como llamas
inquietas y una aleta dorsal que recorre todo su cuerpo de apenas 30
centímetros, que lo hace lucir como un ser de otro mundo. En enero del año 2024
(https://surli.cc/lpfebe) nos
referimos a esta curiosa salamandra, un anfibio urodelo de la familia Salamandridae que no es como
otras salamandras de hábitos terrestres, y únicamente entran en el agua para
parir, aunque muchas subespecies lo hacen en tierra. Las salamandras respiran a
través de la piel debido a que carecen de pulmones y de branquias y
aprovechamos para referirnos a el cuento “Axolotl” de Julio Cortázar…
En
el ajolote todo vuelve a
crecer tras sufrir una amputación. Esta afirmación es un
detalle curioso en esta pequeña salamandra capaz de reconstruir sus tejidos desde
huesos hasta, músculos y nervios y tal vez por eso en la mitología azteca no es
tan solo un animal, también es un símbolo de renacimiento. Existe una enzima que es la clave involucrada en la señalización
del ácido retinoico, común en ciertas cremas faciales, esta enzima viene a ser
fundamental para la regeneración de las extremidades del ajolote, el curioso
anfibio oriundo de México del que ya hemos hablado más recientemente en este
blog (https://surl.li/emdkvd).
El biólogo James Monaghan, director del Instituto de Imágenes Químicas de Sistemas Vivos de la Universidad Northeastern (Estados Unidos), sorprendido ante esta capacidad regenerativa del animalito, lleva más de dos décadas tratando de entender por qué estos animales tienen esas capacidades regenerativas que rozan lo milagroso y ha liderado un nuevo estudio que ha llegado a resolver la incógnita de cómo estos animales logran restablecer las extremidades perdidas.

Doce años después de que demostrara en los primeros ajolotes que brillaban en la oscuridad gracias al ácido retinoico (un derivado de la vitamina A) un singular hecho que igualmente coincide con su capacidad de actuar sobre la piel, el científico ha puntualizado que “Uno de los grandes misterios es ¿De qué manera saben qué parte deben regenerar?. Es una pregunta que tiene más de 250 años y estamos tratando de descubrir su base molecular”. Esto lo explica Monaghan sobre este anfibio que viene siendo estudiado desde 1864, cuando fue llevado por primera vez a Europa desde México.
En la
revista Nature Communications describen
un freno molecular incorporado que limita la regeneración, el cual al ser
desactivado se observa un fenómeno que denominan “superregeneración”. Lo interesante es que la protagonista es una
enzima llamada CYP26B1,
que descompone un producto derivado de la vitamina
A. Se trata de una molécula clave de señalización que le puede decir a la
extremidad cuales son las estructuras que debe reemplazar.
Es la misma molécula que se utiliza en el retinol, con la tretinoína, y la isotretinoína,
como cremas para la piel utilizadas para tratar el acné severo. Además, la
enzima CYP26B1desempeña un
papel clave en el desarrollo embrionario humano. “Al manipular esta enzima,
hicimos que una mano se comportara como si hubiera sido amputada en el hombro.
Esto significa que la regeneración puede ser influenciada no solo por los
genes, sino también por vías metabólicas”, asegura Monaghan. Los
investigadores también identificaron un gen llamado Shox, que controla el desarrollo óseo y, cuando se altera, provoca
que las extremidades crezcan más cortas.
James Monaghan, identifica una vía como es la
señalización del ácido retinoico que puede ser manipulada con fármacos para
cambiar el destino de las células tras una lesión. “Si podemos identificar y
manipular las señales que llevan a las células a un estado regenerativo,
podríamos aplicar ese conocimiento a la curación en humanos”, sostiene
el científico quien además opina que:
“los
genes responsables están ahí, y solo necesitan entender cómo reactivarlos en el
“momento y lugar adecuados”. Hay un problema y es que, en los humanos,
al reactivar estos genes muchas veces se puede llevar al cáncer, no así en los
ajolotes que pueden “retroceder el tiempo celular después de una lesión”. Mientras
nosotros cerramos las heridas con cicatrices, los ajolotes reactivan esas
mismas células que formarían la cicatriz para activar la regeneración.
El genetista Alfredo Cruz, de la Unidad de Genómica Avanzada del Cinvestav (México), opina que en
teoría modulando localmente el ácido retinoico tras una amputación podría
influirse en la regeneración, aunque tiene sus dudas ya que… “Los humanos no regeneran como
el ajolote, y aunque podamos manipular ciertas moléculas, no tenemos el mismo
entorno celular ni fisiológico que estos animales. Hay muchos factores en
juego”, Alfredo Cruz fue uno
de los dos mexicanos, junto a su estudiante Francisco Falcón, que trabajaron
en la decodificación del genoma del
ajolote. Sus contribuciones incluyeron la realización de
análisis de pequeños ARN no codificantes y el apoyo en estudios evolutivos. “El
genoma del ajolote es muy grande, así que es como armar un rompecabezas. Cada
investigación aporta una pieza y distintos grupos nos enfocamos en diferentes
moléculas o rutas, al final todo se conecta”, agrega. En el laboratorio
de Cruz se analizan ciertos factores de transcripción, mientras que otros
trabajan con genes como CYP26B.
Todos estos caminos, aunque parezcan distintos, de acuerdo al biólogo mexicano,
convergen en el entendimiento de la regeneración. El estudio de Monaghan y sus
colegas fue posible gracias a que está disponible la secuencia precisa de los
genes involucrados. Esto permite hacer experimentos para ver la expresión del
ADN en los tejidos. “Fue un hito para toda la comunidad científica que estudia regeneración”,
recuerda.

Como ocurre en la ciencia, una respuesta lleva a más preguntas. El
próximo paso es entender sobre qué actúa el ácido retinoico. El compuesto
incide en las células para formar un brazo, por ejemplo, pero no es el que hace
todo el trabajo. “Esto lo realizan los genes objetivo que instruyen a las células para
adoptar propiedades específicas y regenerar estructuras complejas”,
asegura Monaghan. Por el momento, se encuentran trabajando para identificar
esos genes.
Todos los ajolotes rosados del mundo descienden de un único animal
fundador recogido cerca de las tranquilas del lago Xochimilco, remanente de los
antiguos lagos que alguna vez cubrieron el Valle de México. La especie Ambystoma mexicanum es una
de las 16 que hay en territorio mexicano
y es la más
amenazada. El ajolote ha encontrado refugio en laboratorios de todo el mundo, mientras que su hogar
natural se desvanece y está en peligro debido a la pérdida de su hábitat. La
zona lacustre del Valle ha sido casi destruida. Hoy solo queda una fracción de
lo que era y está contaminada: ha sido reducida a vestigios, atrapada entre
concreto, desechos y olvido. El científico hace un llamado a que los
laboratorios en el mundo, que durante décadas han estudiado al ajolote en
cautiverio, se pregunten cómo pueden contribuir a su preservación en libertad.
Para quienes trabajan en biología del desarrollo,
como el científico Alfredo Cruz, la protección de esta salamandra se ha vuelto
también una responsabilidad. Aunque su laboratorio no nació con fines
conservacionistas, colaboran con la fundación SiMiPlaneta, que apoya proyectos para la reintroducción de
especies. Entre este año y el próximo esperan liberar mil ajolotes en un área
semiprotegida de Xochimilco.“Sería ideal que también pensáramos en cómo
protegerlo en su hábitat natural, no solo en laboratorios”, enfatiza
Cruz, con la convicción de que la ciencia no puede desligarse de la vida que la
inspira.
En Maracaibo, el martes 15 de Julio del año 2025