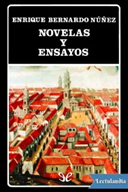Esta es una
historia sobre Doña Ana de Mendoza, más conocida como la princesa de Éboli quien
tuvo una gran influencia en la corte del rey Felipe II de España pero terminó
muriendo en la cárcel por orden del rey.
Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda
y de Silva y Álvarez de Toledo (1540-1592) fue una noble española con
los títulos de II duquesa de Francavilla, II princesa de Mélito, II condesa de
Aliano y II marquesa de Algecilla por derecho
propio y adicionalmente por su matrimonio con don Ruy Gómez de Silva, noble portugués valido del rey Felipe II de España, Ana era también princesa de Éboli, duquesa de Estremera, duquesa de Pastrana y marquesa de Diano. Coloquialmente,
Ana es conocida como la princesa de Éboli.
La casa de
Mendoza, era una de las familias castellanas más
poderosas de su época. Ana fue la única hija del matrimonio de Diego Hurtado de Mendoza y de la
Cerda -I duque de Francavilla, I príncipe de Mélito
y virrey de Aragón- con su primera esposa María
Catalina de Silva y Álvarez de Toledo, hija de los condes de Cifuentes.
En 1553, Ana tenía doce años de edad, y el futuro Felipe II de España era en aquellos días “el
príncipe Felipe” cuando los padres de Ana firmaron las capitulaciones para su
boda con un amigo de la infancia del príncipe Felipe, Ruy Gómez de Silva que era príncipe de Éboli, -denominación de la ciudad
ubicada en el Reino de Nápoles- Ruy era igualmente
ministro del rey y sus compromisos motivaron su presencia en Inglaterra por
lo que el matrimonio no se celebró hasta aproximadamente 1557 cuando Ana
tendría ya 17 años.
Ana era
considerada como una de las mujeres de más talento e igualmente una de las
damas más hermosas de la corte española de su época. Había perdido
su ojo derecho, al ser este dañado durante su infancia por la punta de un florete manejado
por un paje,
dato que no es claro, por lo que se ha propuesto también que pudiese padecer de
estrabismo.

Ana
solicitó junto con su marido dos conventos de
la orden religiosa de las carmelitas descalzas en Pastrana
y entorpeció las obras porque quería que se construyesen según sus dictados, lo
que provocó conflictos con monjas, frailes, y particularmente con Teresa de Jesús, fundadora de la orden
religiosa. Ruy Gómez de Silva puso paz a aquel desagradable asunto, pero cuando
éste murió en 1573, volvieron los problemas, ya que la princesa insistía en
querer ser monja y que todas sus criadas también lo fueran. Deseo que le fue
concedido a regañadientes por Teresa de Jesús quien la ubicó en una celda
austera.
La princesa -ya viuda- pronto se
cansó de la celda y se fue a una casa en el huerto del convento con sus
criadas. Allí disponía de armarios para guardar vestidos y joyas, además de
tener comunicación directa con la calle y poder salir a voluntad. Ante esta
situación, por mandato de Teresa, todas las monjas abandonaron Pastrana y dejaron
sola a Ana quien finalmente regresó a su palacio de Madrid,
no sin antes publicar una biografía tergiversada de Teresa, la cual produjo un gran escándalo y la intervención de
la Inquisición española, que prohibió la obra
durante diez años.
Tras la repentina muerte de Ruy Gómez
de Silva en 1573, Ana se vio obligada a manejar su amplio patrimonio y durante
el resto de su vida tuvo una existencia problemática, pero gracias a sus influyentes apellidos consiguió una
posición desahogada para sus hijos. Su hija mayor, Ana, casó con Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga, VII duque
de Medina Sidonia; el siguiente, Rodrigo,
heredó el ducado de Pastrana; Diego
fue duque de Francavilla, virrey de Portugal y marqués de Allenquer,
y finalmente, su hijo Fernando, ante
la posibilidad de llegar a cardenal, le hicieron entrar en religión, pero escogió
ser franciscano y
cambió su nombre por el de Fray Pedro González de Mendoza (como su tatarabuelo
el Gran Cardenal Mendoza), y llegaría a ser
arzobispo.
Debido a
la posición de Ana de Mendoza en la corte española, ella mantenía relaciones
cercanas con el entonces príncipe y luego rey Felipe II. Esta conexión animó a
varios a catalogarla como “amante del rey”, principalmente durante el matrimonio
de este con la joven Isabel de Valois, de la cual Ana era
amiga. Lo que sí parece seguro es que, una vez viuda de 23 años, en 1573,
sostuvo relaciones con Antonio Pérez del Hierro (1540-1611)
el secretario de
cámara y del Consejo de Estado del rey de España Felipe II, quien tenía la misma edad que ella y es difícil saber si
realmente lo suyo fue simplemente una cuestión de amor, de política o de
búsqueda del apoyo que le faltaba desde que muriera su marido.

Estas relaciones fueron descubiertas por Juan de
Escobedo, secretario de don Juan de
Austria, -el hijo natural del rey Carlos I de España, quien además mantenía
contactos con los rebeldes de los Países Bajos Españoles- El secretario Antonio Pérez, temeroso de que
revelase el secreto, le denunció ante el rey acusándolo de graves manejos
políticos y Escobedo apareció muerto a estocadas, por lo que la opinión pública
acusó al secretario Antonio Pérez; pero pasaría todo un año hasta que finalmente
el rey dispuso su detención.
Es probable que, junto a la posible revelación de
la relación amorosa entre Ana y Antonio Pérez, también existiesen otros
motivos, en una compleja intriga de ambos acerca de la sucesión al trono
vacante de Portugal contra don Juan de
Austria, en su intento de casarse con María I de Escocia, de la Casa de
Estuardo. Felipe II se empeñó en
mantener recluida a la princesa de Éboli hasta su muerte, aunque nunca dejó
claras sus razones.
Como resultado de esta compleja trama, Ana la princesa
viuda del príncipe de Éboli el 28 de julio de 1579, fue encerrada por orden del
rey Felipe II de España en el Torreón de Pinto. Luego, en febrero de 1580 seria
trasladada al fortaleza de Santorcaz, privada de la
tutela de sus hijos y de la administración de sus bienes. Para en 1581 seria
trasladada a su Palacio Ducal de Pastrana, muy conocido por el balcón enrejado que da a la plaza de
la Hora, llamada así porque era donde se permitía a la princesa melancólica
asomarse una hora al día. Allí, Ana estuvo acompañada y atendida por su
hija menor, Ana de Silva (llamada como la hija mayor de la princesa, que tuvo
dos hijas del mismo nombre, quien se haría monja luego) y tres criadas. Ana
falleció en dicha localidad el 12 de febrero de 1592. Ana y Ruy están
enterrados juntos en la Colegiata de Pastrana.
No está muy claro el porqué de la actitud cruel de Felipe II para con Ana,
quien en sus cartas le llamaba “primo” al monarca, y le pedía en una de ellas “que
la protegiese como
caballero”. En tanto que Felipe II se referiría a ella como “la hembra” o “la
marrana”. La actitud de Felipe hacia Ana fue dura y desproporcionada, aunque siempre
protegió y cuidó de los hijos de esta y de su antiguo amigo Ruy Gómez de Silva.
Felipe II nombró administrador de sus bienes y más adelante llevó las cuentas,
a su hijo Fray Pedro.
Juan de
Escobedo estaba emparentado con doña Ana de Mendoza y de la Cerda, esposa del
príncipe de Éboli, y disfrutó de la protección de Ruy Gómez, a quien acompañó
a Inglaterra en
el verano de 1554, al tiempo de la boda de Felipe II con María Tudor. Hasta la muerte de Ruy Gómez,
en julio de 1573, le acompañó en destacados cometidos en la Corte.
Después,
en 1574 fue recomendado por Antonio Pérez, secretario del rey, para
ocupar el cargo de secretario personal de don Juan de
Austria. Esta elección, hecha en principio con ánimo de que vigilara
a don Juan, nombrado en noviembre de 1576 gobernador de Flandes,
resultó fallida, pues se convirtió en uno de sus más fieles partidarios.
Durante
esta etapa, Escobedo viajó varias veces entre Flandes y España a requerimiento
de don Juan para conseguir que el rey aprobara los fondos que sufragaran sus
proyectos de paz con los rebeldes flamencos, salida de los Tercios de los
Países Bajos, para utilizarlos en la invasión de Inglaterra, rescatando a María Estuardo de su prisión, casándose
con ella y reimplantando el catolicismo en aquel reino, tras el destronamiento
forzado de Isabel I de Inglaterra.
En el
otoño de 1577, reunió pruebas de los negocios ilícitos y apoyo a los rebeldes
flamencos de Antonio Pérez y conocería de la más que probable relación con su
pariente y antigua benefactora Ana de Mendoza de la Cerda, princesa
de Éboli.
Cuando, Escobedo amenazó a Pérez con divulgar su confabulación a menos que este
apoyara las pretensiones de don Juan de Austria en los Países Bajos y en su
intento de invasión de Inglaterra, Antonio Pérez temió ser denunciado de
traición ante el Rey y ordenó su asesinato.
Primero mediante
un intento fallido de envenenamiento y, posteriormente, contratando a 5
sicarios que finalmente le asesinaron mediante emboscada la noche del 31 de
marzo de 1578 en la calle de San Juan del antiguo barrio de Santiago de Madrid. Este lóbrego incidente de intrigas y
confabulaciones, uno de los más oscuros del reinado de Felipe II y en el que
posteriormente se ha llegado a involucrar al propio rey. Temeroso Antonio Pérez
que se descubriera su doble juego y manejando al monarca a su favor, aprovechó
la ocasión de que Juan de Escobedo regresase a la corte para ordenar su muerte.
Sufrió dos intentos de envenenamiento en sendas comidas en casa de Antonio
Pérez durante los días 8 y 12 de marzo de 1578 que no fructificaron. Sin
embargo, días después, murió acuchillado por parte de seis sicarios a pocas
manzanas del antiguo palacio real de Madrid, cuando
regresaba ya de noche de la casa de la Princesa de Éboli.
Pérez cayó en desgracia en julio de 1579, detenido
a la vez que la Princesa de Éboli, sería sometido a un largo proceso judicial
con potro de tortura incluido, pero logró escaparse a Aragón en
abril de 1590 para refugiarse en sus Fueros primero y luego, cruzando la
frontera llegaría a Francia después, sin poder ser cumplida su sentencia de
muerte.
Con este relato que es una historia de amores y
traiciones terminamos con el mes de junio …
Maracaibo,
el día domingo 30 de junio del año 2024